Peligro mortal de la poesía
Las vidas de los escritores Osip y Nadeshzda Mandelstam resuenan en la Rusia de Putin, y nos recuerdan cómo en los regímenes totalitarios la literatura fortalece su valor de resistencia y la poesía retrocede a sus orígenes de memorización y oralidad
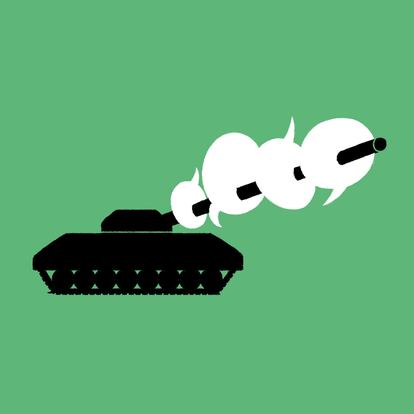
La poesía no hace que suceda nada, dice W. H. Auden. Pero a Osip Mandelstam, la poesía le costó la cárcel y la vida, que estuvo en peligro desde que empezó a difundirse de viva voz su poema contra Stalin, justo en la época en la que se hacía más fuerte el poder del tirano, y en la que se completaban los preparativos para el Gran Terror soviético de los años treinta. Mandelstam no llegó a escribir ese poema. Tenía la costumbre de componer los suyos murmurando mientras caminaba, como hablándose en voz baja a sí mismo. Había sido un joven vanguardista que recibió con alegría la caída del Zar y la revolución liberal de febrero de 1917, pero que nunca escondió su rechazo hacia el golpe de Estado bolchevique de octubre, que puso fin por la fuerza de las armas a un proceso esperanzador de democracia constitucional. La disidencia de Mandelstam era más ética y estética que política, una rebeldía existencial contra toda ortodoxia, un desagrado visceral hacia las unanimidades forzosas y la violencia burocráticamente organizada. De joven, en la San Petersburgo cosmopolita anterior a 1914, y luego en la Petrogrado febril de los años de guerra y de las vísperas de la revolución, Mandelstam había formado parte de un grupo de poetas —Anna Ajmátova la más brillante de todos— empeñados en dejar atrás las nieblas y las abstracciones del simbolismo, y en vindicar lo concreto y al mismo tiempo lo visionario, la belleza de las cosas tangibles y el arrebato de las imágenes y las palabras surgidas de impulsos inconscientes, disciplinados por las reglas del arte, la prosodia, la rima, la métrica. Enraizados en la tradición culta y popular de la literatura rusa, aspiraban a integrarla en el espacio más amplio de la cultura humanista europea. En Kiev, en mayo de 1919, Mandelstam conoció a Nadeshzda Iakovliesna, y ya no se separaron hasta la muerte de él, en 1938. Ajmátova, que fue amiga íntima de los dos, dijo que no había visto nunca a dos personas tan enamoradas como ellos, tan fieramente unidas contra la hostilidad del mundo. A Nadeshzda Mandelstam se deben las que probablemente sean las memorias más valiosas y mejor escritas sobre la larga noche sanguinaria del estalinismo, Contra la desesperanza. Y fue gracias a ella, a su constancia, a su valentía, que se pudo salvar la mayor parte de la obra de su marido.
Las memorias de Nadeszdha Mandelstam las publicó por primera vez en español Alianza Editorial, en los años setenta, con un título erróneo, Contra toda esperanza, que era justo lo contrario del sentido que tenía el título de la traducción al inglés, Hope Against Hope. Había preservado muchos de los poemas de su marido aprendiéndolos de memoria, de modo que ningún esbirro de la policía política pudiera incautarlos. En su mayor parte no eran poemas políticos. Pero estaban escritos con una libertad, con una indiferencia tan radical a las consignas y a las coacciones ideológicas del momento, que su propia originalidad constituía un delito. Mandelstam no era un héroe, y en esas circunstancias siniestras podía tener tanto miedo como cualquiera, pero era una de esas personas congénitamente incapaces de someterse a cualquier norma exterior, y también inhábiles para la astucia y para el acomodo, hasta para la supervivencia. Solo así se comprende la temeridad del poema sobre Stalin de noviembre de 1933. Los dos primeros versos ya dan escalofríos: “Vivimos insensibles al suelo bajo nuestros pies,/Nuestras voces a diez pasos no se oyen”(la traducción es de Lydia Kuper de Velasco). Ponerlo por escrito habría sido un suicidio. Pero recitarlo en voz baja era casi igual de peligroso, porque alguna de las personas de confianza que lo escuchaban podía ser un delator encubierto. El simple acto de escucharlo ya era una amenaza de condena: Boris Pasternak se quedó pálido al oírlo de labios de Mandelstam, y negó con la cabeza, queriendo borrar lo que tal vez ya no tenía remedio: “Yo no he oído nada, no he oído nada”.
En las fotos de frente y de perfil de la ficha policial, Osip Mandelstam es un viejo de boca sumida y pelo blanco, pero solo tenía 47 años cuando lo detuvieron por segunda y última vez. Lo extraordinario de esas fotos es la expresión de serenidad, de aceptación, casi de desafío. Él y Nadeszhda habían vivido como mendigos durante años, como apestados, expulsados de Moscú, condenados al destierro, sin encontrar un techo duradero ni un trabajo, porque todos les estaban vedados, rehuidos por la mayor parte de las personas que los conocían, por cobardía y por miedo al contagio de su desgracia. En la pura miseria y en el miedo de las noches de insomnio esperando el ruido de un motor y los golpes en la puerta, Osip y Nadeszhda Mandelstam encontraban refugio en la conjura mutua del amor y en la rigurosa fidelidad a la poesía. Nadie se arriesgaba ya a publicar sus poemas, pero él siguió componiéndolos con más fervor que nunca, y recitándolos en grupos clandestinos, la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados, como en estado de trance. Nadeszhda los memorizaba, los pasaba a limpio, hacía copias y las entregaba a amigos de mucha confianza. “Un poema debe ser memorizado para sobrevivir”, escribió Joseph Brodsky, que también supo mucho de persecuciones. En los regímenes totalitarios parece que la literatura fortalece su valor de resistencia y que la poesía retrocede a sus orígenes de memorización y oralidad.
Tengo una antología de Osip Mandelstam publicada por una editorial modesta, Igitur, y traducida por Jesús García Gabaldón. He vuelto a buscarla porque acabo de leer una biografía del poeta, escrita por Ralph Dutli, que ha traducido toda su obra al alemán, y que muestra una sensibilidad igual de alerta hacia la vida y hacia la literatura, y un espanto sin disimulo hacia tanto sufrimiento inútil, tanta injusticia, tanta crueldad. El destino de Osip Mandelstam es una gota en un océano de terror y de sangre. Tan solo entre 1937 y 1938 hubo en la Unión Soviética alrededor de cuatro millones de detenidos y deportados y entre 600.000 y 800.000 ejecuciones. No hay otro caso semejante en la Historia de una guerra tal de exterminio del gobierno de un país contra su propia población, dice Ralph Dutli. En Crimea, en toda Ucrania, Mandelstam había sido testigo de las muertes por hambre de millones de personas durante las campañas de eliminación física de los propietarios medianos de tierras (los kulaks) y de colectivización forzosa de la agricultura. Por culpa del fanatismo ideológico y de la simple borrachera de poder de Stalin y sus jerarcas y lacayos, algunos de los campos más fértiles del mundo acabaron sembrados de cadáveres y sus habitantes degradados hasta la inanición y el canibalismo.
Nadeszda Mandelstam murió en 1980, y no llegó a ver rehabilitado el nombre de su marido ni publicaba dignamente su obra. Los detalles del cautiverio y la muerte de Mandelstam empezaron a conocerse en los primeros años 90, en el breve tiempo de efervescencia cultural y apertura de los archivos secretos de la policía política. Ahora, con el despotismo recobrado de Putin y la invasión criminal de Ucrania, la épica nacionalista rusa vuelve a borrar la memoria de las víctimas del comunismo, y elimina el sueño de europeísmo humanista de Mandelstam, basado en la libertad de conciencia y en la universalidad de la poesía. El poeta que a pesar de todo no fue silenciado vuelve a ser un visionario acusador, y también un apestado, y los chivatos y los verdugos de la NKVD que a él lo aterrorizaban siembran de nuevo el miedo en la noche de Rusia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.



































































